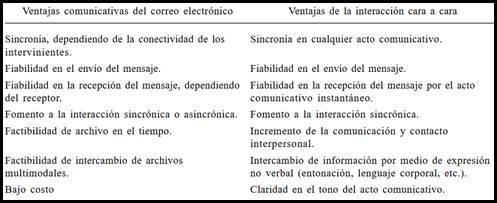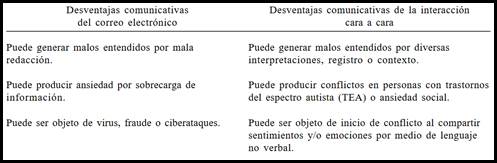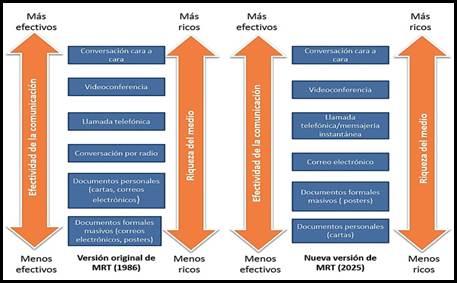Repensando la riqueza e impacto del correo electrónico
en la comunicación institucional desde la Teoría de la Riqueza de los Medios
Re-thinking email
richness and impact in institutional communication from Media Richness Theory
Carla Oliva
Correspondencia: carla.oliva@ufrontera.cl
https://orcid.org/0009-0006-3585-4569
Universidad de la Frontera, Universidad Austral, Chile.
Recibido: 30/03/2025
Aceptado: 01/06/2025
DOI: https://doi.org/10.24265/cian.2025.n21.07
Para citar
este artículo:
Oliva, C. (2025). Repensando
la riqueza e impacto del correo electrónico
en la comunicación institucional desde la Teoría de la Riqueza de los Medios. Correspondencias & Análisis, (21),
187-205. https://doi.org/10.24265/cian.2025.n21.07
Resumen
En la era
digital actual, el correo electrónico ha mantenido su relevancia como medio de
comunicación institucional a pesar de la aparición de tecnologías más
avanzadas. Este artículo revisa críticamente su papel bajo el marco de la
Teoría de la Riqueza de los Medios (MRT) de Daft y Lengel
(1986), que originalmente clasificaba al correo electrónico como un canal de
baja riqueza informativa. Se expone cómo la evolución tecnológica, la
masificación del acceso y el uso de este medio han transformado su función,
desafiando la clasificación inicial de la MRT. Se argumenta que el correo
electrónico ha incrementado su riqueza comunicativa gracias a características
como la capacidad multimodal, la inmediatez y la personalización del mensaje. A
través de un análisis teórico comparativo, se destaca su flexibilidad, bajo
costo, capacidad de archivo y fiabilidad como ventajas sobre la comunicación
cara a cara. Sin embargo, también se abordan las desventajas asociadas, como la
sobrecarga de información y la posibilidad de malos entendidos. El artículo
concluye que es necesario repensar el impacto del correo electrónico en
contextos institucionales contemporáneos, sugiriendo líneas de investigación
futura para profundizar en su evolución y eficacia comunicativa.
Palabras clave: Teoría de la riqueza de los medios, e-mail, canal, tecnología digital
In today’s digital age, email has maintained its
relevance as a means of institutional communication despite the emergence of
more advanced technologies. This article critically reviews its role under the
framework of Daft and Lengel’s (1986) Media Richness Theory (MRT), which
initially classified email as a channel of low information richness. It is
demonstrated how technological evolution, the massification of access to and
use of this medium, has transformed its role, challenging the initial MRT
classification. It is argued that email has increased its communicative
richness thanks to features such as multimodal capacity, immediacy, and message
personalisation. Through a comparative theoretical
analysis, its flexibility, low cost, archiving capacity and reliability are
highlighted as advantages over face-to-face communication. However, it also
addresses the associated disadvantages, such as information overload and the
possibility of misunderstanding. The article concludes that there is a need to
rethink the impact of email in contemporary institutional contexts, suggesting
lines of future research to explore its evolution and communicative
effectiveness further.
Keywords: Media Richness
Theory, email, channel, digital technology
Introducción
En la era
digital en que nos desenvolvemos en la actualidad, el correo electrónico ha
sido una de las tecnologías de comunicación que más ha prevalecido en el
tiempo. Hablar de los correos electrónicos nos lleva a los primeros indicios de
su uso que se remontan a los años 1969 y 1970 en Estados Unidos en la ARPAnet (primera red online,
antecesora de Internet), mientras que su crecimiento significativo fue en la
década de los ochenta con la expansión de Internet (Albarrán et al., 2001),
hasta su total masificación a comienzos del siglo veintiuno; época en la que el
correo electrónico se adentró en áreas tan diversas como la industria, el
comercio o la educación. Según el portal estadístico Statista (2024, citado en
Fernández, 2024), se espera que el número de usuarios de correo electrónico
logre superar los 4700 millones para fines de 2025. En promedio, se envían
alrededor de 361 mil millones de correos electrónicos al día a escala mundial
(Fernández, 2024), esta cifra reafirma el concepto acuñado por Crystal (2006) sobre una tercera modalidad de comunicación
(además de la oral y la escrita) la del ciberhabla o netspeak, que se define como la extensión del lenguaje
escrito hacia el lenguaje oral, comunicación generalmente presente en el
intercambio de correos electrónicos.
En
relación con lo señalado anteriormente, este artículo analiza si el impacto del
correo electrónico dentro del acto comunicativo ha cambiado en cuanto a la
perspectiva de la Teoría de la Riqueza de los Medios planteada por Daft y Lengel en 1986; pues, si bien los autores, al momento de
presentar la teoría, consideraban al correo electrónico como un canal de bajo
impacto respecto de otros, la importancia del mismo dentro del acto
comunicativo, a casi cuarenta años de su postulación, con los avances y la
masificación que la tecnología ha experimentado, abre un espacio para
reflexionar y discutir su riqueza, efectividad y alcance.
Fundamentación
La
comunicación es un concepto bastante amplio y polisémico, tal como ha sido
definida por numerosos autores, tales como Austin (1975), Castro y Moreno
(2006), Ferrer (1997), Mattelart (1995), Miller (2005) y Rizo (2005), entre
muchos otros. Ante dicha polisemia, se presentan aquí algunas definiciones
atingentes a este análisis. Según Shockley-Zalabak
(2009), la comunicación es el proceso que intenta construir realidades
compartidas, así como crear significados comunes; por lo tanto, el constante
cambio que sufre la realidad hará que los significados que alguna vez fueron
compartidos también y, por ende, la comunicación entre los intervinientes, y,
para los fines de este artículo, el modo en que los seres humanos nos
comunicamos. Desde las primeras formas de comunicación (partiendo por la más
primitiva: la gestual, hasta una más sofisticada, la oral) inclusive las más
actuales (redes sociales, comunidades virtuales), la comunicación debería verse
como la creación de significado y entendimiento (Alvesson,
1996). En consecuencia, la búsqueda del entendimiento planteada por Alvesson, sumada al cambio constante de la realidad
entendido por Shockley-Zalabak, entrega conceptos
como la movilidad, la flexibilidad y la evolución en la comunicación humana y,
por consiguiente, en los medios utilizados para hacer efectiva dicha
comunicación.
El alma
de las instituciones, sean públicas o privadas, radica en la comunicación (Bülow et al, 2016). Si bien la comunicación oral es
prioritaria, uno de los medios más recurrentes en canales oficiales de
comunicación en las últimas décadas es el correo electrónico. Este se ha
definido como un canal de término medio, es decir, está entre la comunicación
oral y la escrita, porque es más interactivo y transitorio que la palabra
escrita, pero menos volátil que la palabra oral; en resumen, permite diferentes
niveles de formalidad, tal como la comunicación oral, pero posee la permanencia
de la comunicación escrita (Lombardi, 2006). Así, el correo electrónico ha sido
altamente valorado en su función de medio transmisor de información (Bülow et al., 2016). Por tanto, la dualidad que presenta el
correo electrónico como medio abre un abanico de posibilidades comunicativas,
donde el concepto acuñado por Crystal (2006) de una
tercera modalidad de comunicación (además de la oral y la escrita) la del ciberhabla o netspeak,
definida como la extensión del lenguaje escrito hacia el lenguaje oral, cobra
mayor relevancia. Es más:
El correo electrónico es una herramienta fundamental para profesores e
investigadores, que facilita el trabajo de personas en constante movilidad y
que necesitan mantener el contacto con los miembros de sus grupos de
investigación, así como facilita el intercambio con investigadores de todas las
partes del mundo. (Buela-Casal & Castro, 2009, p.
5)
Los
estudios sobre la riqueza y el impacto del correo electrónico como medio de
comunicación institucional alcanzaron su auge durante la década de 1990 (Dennis
& Valicich, 1999; El-Shinnawy
& Markus, 1992; Fulk et al., 1990; Markus, 1994; Pavlik, 1998). Sin embargo, durante la primera década del
siglo XXI, estos estudios comenzaron a disminuir, principalmente por la
masificación y diversificación de las tecnologías de la información. A pesar de
dicha disminución, la investigación sobre el correo electrónico no desapareció
por completo (Shockley-Zalaback, 2009; Varner & Beamer, 2001), sino
que se tornó cada vez más específica en relación con las perspectivas
analizadas. Esto se explica por el contexto de globalización y la constante
competencia internacional, que impulsaron a los trabajadores –y, eventualmente,
a cualquier individuo– a mantenerse conectados en todo momento y lugar (Gibson
& Cohen, 2003; Hertel et al., 2005; Hwang & Arbaugh, 2006).
En la
última década, la sociedad en su conjunto ha desarrollado una creciente
confianza, incluso, una cierta dependencia hacia las tecnologías de la
comunicación, las cuales se encuentran presentes en prácticamente todas las
profesiones e instituciones. Fenómeno que ha motivado un renovado interés en
los estudios sobre el correo electrónico como herramienta de comunicación
(Bloom et al., 2014; Bülow et al., 2016; Gilson et
al., 2015; Li & Freney, 2014).
Tanta ha
sido la masificación del uso del correo electrónico que, inclusive, ha derivado
en estudios sobre el estrés que puede llegar a generar en sus usuarios a causa
de la sobre carga de mensajes (Mackinnon, 2015). Lo
anterior debido a la inmediatez que supone la interacción entre sus usuarios;
pues ya no se habla de un canal asincrónico, sino de un tipo de mensajería
instantánea que acerca a sus intervinientes de forma rápida y segura. La
sincronización entre el computador y el teléfono celular ha hecho que la
recepción y respuesta de un e-mail
esté, literalmente, en la palma de la mano. Es más, Mailbird
(aplicación de gestión de correo electrónico para Windows) en 2023 realizó una
encuesta entre sus usuarios, quienes declararon dedicar entre cuatro y seis
horas a la semana a gestionar sus bandejas de entrada de e-mail, lo que demuestra el impacto real que el medio tiene en la
vida de los individuos.
La Teoría
de la Riqueza de los Medios (Media Richness Theory, MRT) fue instaurada por Richard L.
Daft y Robert H. Lengel en 1986 en un afán por
clasificar y evaluar la riqueza de los diversos medios de comunicación que las
personas tienen a disposición. Según la teoría, los diferentes medios o formas
de comunicación tienen diferentes niveles de riqueza de acuerdo a la
información y a la fiabilidad que entregan. Se plantea que el valor que posee
un medio se determina por la capacidad que este tiene para lograr que las
personas, en un periodo de tiempo, se comuniquen o logren una comprensión sobre
un fenómeno. Así, los medios que superan los marcos de referencia, aclaran o no
dejan espacio a las ambigüedades o incertidumbre son más ricos, mientras que
aquellos que requieren más tiempo de interacción o que dejan espacio a
ambigüedades se consideran más pobres (Daft & Lengel,
1986). Se plantean algunos criterios para hacer esta clasificación, a saber: a)
el acceso instantáneo a la información; b) la capacidad que posee el medio para
entregar señales múltiples, tales como los gestos físicos, la inflexión de la
voz, el tono; c) la utilización de un lenguaje natural; d) el carácter personal
del medio (Daft & Lengel, 1986). Por lo tanto, de
acuerdo con la clasificación que hace la MRT, la comunicación cara a cara es la
más efectiva y rica en el acto comunicativo, ya que cuenta con –y ejecuta a
cabalidad– cada uno de los puntos antes mencionados; mientras que el correo
electrónico, foco de este análisis, se encuentra en el otro extremo, dado que,
en la génesis de la teoría, se consideraba escueto, unidireccional y
asincrónico.
De
acuerdo a la calificación original que da la MRT, los usuarios del medio
podrían considerar al correo electrónico como un componente dentro de la Teoría
de la Aguja Hipodérmica (Lasswell, 1927) pues considera al receptor del mensaje
como una audiencia pasiva dentro de un contexto de información masiva (correos
masivos destinados a informar respecto de resoluciones o a asignar tareas
institucionales, a modo de ejemplo); no obstante, esa información masiva
siempre busca una respuesta, que, en los últimos años, se ha hecho más y más
inmediata, dejando la asincronía y la pasividad del receptor cada vez más
obsoleta (Puerta & Sánchez, 2010).
Otras
teorías que pudieran considerar al correo electrónico como un canal de
comunicación lineal, unidireccional y asincrónico son el Modelo de Comunicación
de Shannon y Weaver (1948) y el Modelo de Comunicación Lineal (SMCR) de Berlo (1960); sin embargo, en vista de que los modelos se
desarrollaron incluso antes o en los albores de la invención de la tecnología,
no podrían ajustarse a las interacciones uno a uno que en la actualidad
representan los correos electrónicos dentro de una institución de todo orden.
La
selección de un canal comunicativo efectivo para transmitir el mensaje que se
quiere entregar dentro de cualquier organización es un asunto debatible (ShockleyZalabak, 2009); si bien, la selección del canal
oportuno y efectivo para el propósito comunicativo que se pretende lograr es
crucial. «El seleccionar un canal por sobre otro puede comunicar actitudes
sutiles e importantes tanto del receptor del mensaje como del mensaje en sí
mismo» (Shockley-Zalaback, 2009, p. 36). Es más, una
selección inapropiada del canal por el cual se enviará el mensaje puede dañar
una relación comunicativa (Ledbetter, 2014).
Respecto
de lo anteriormente señalado, la Teoría de Procesamiento Social de la
Información (SIP) desarrollada por Pfeffer y Salancik
(1978) establece que los individuos toman sus propias decisiones y desarrollan
actitudes en contextos sociales determinados. Por tanto, notaremos que el uso
del correo electrónico como medio de comunicación efectivo y, eventualmente,
considerado como «rico» estará determinado por dichas decisiones y actitudes,
especialmente si aplicamos esta teoría que Prensky en 2001 denominó como
«nativos digitales», e incluso en los «inmigrantes digitales», pues la forma en
que estos interactúan con la tecnología también ha evolucionado en relación con
la comunicación.
La
comunicación mediada por computadora (CMC) (Herring,
1996) sitúa al correo electrónico en una balanza entre lo sincrónico y
asincrónico, ya que depende tanto del emisor como del receptor, obedeciendo a
una comunicación bidireccional; sin embargo, le otorga gran puntuación en
términos de durabilidad debido a que los mensajes son guardados por ambas
partes en el proceso comunicativo. Por otra parte, en las últimas décadas se
plantea la flexibilidad multimodal de este medio de comunicación como uno de
sus beneficios; ya no es únicamente texto, ahora puede incluir imágenes, audio,
e incluso video (Puerta & Sánchez, 2010). Por consiguiente, esta nueva
flexibilidad multimodal debería aumentar el valor del correo electrónico de
acuerdo a la Teoría de la Riqueza de los Medios.
Discusión
Como ya
se ha presentado anteriormente, la MRT planteada en 1986 posiciona a las
comunicaciones cara a cara como las más ricas y efectivas, mientras que las
comunicaciones mediadas por tecnología como el teléfono, correo electrónico,
carta, memos, folletos, posters, etc. se encuentran en el espectro más pobre.
Un punto a discutir respecto de la MRT es que, ya que fue desarrollada en la
década de los ochenta, esta ha sufrido algunas críticas en relación con su
clasificación de los medios. Una de ellas ha apuntado a la desigualdad en el
acceso a los medios; la masificación transversal de los medios electrónicos en
la sociedad y, en especial, del correo electrónico, no se produce sino hasta
finales del siglo veinte y principios del veintiuno. Por lo tanto, en este artículo
se indica que la evolución y masificación tecnológica hace necesario un
replanteamiento del posicionamiento del correo electrónico, en particular,
dentro de la clasificación que en un principio recibió en la teoría de la
riqueza de medios.
Se han realizado
varios estudios que confirman que entre más rica la tecnología, más eficiente
será en la transferencia de información y, por lo tanto, que llevará a niveles
de satisfacción y desenvolvimiento más altos (Bülow
et al, 2016; Martz & Reddy, 2005).
La Teoría
de Estructuración Adaptativa (Adaptive Structuration Theory, AST) propone que el emisor de
cualquier mensaje busca formas alternativas a las convencionales para enviar
señales de su intención comunicativa; dicha acción se conoce como «apropiación»
y hace referencia a la manera en que un grupo hace una adaptación de las
estructuras para su propio uso (Gopal et al, 1993). Ejemplo de lo anterior es
el uso de cursivas, comillas, negritas, mayúsculas, fuentes o incluso
emoticones, estos harán posible, en la medida en que sean utilizados, expresar
emociones (Martz & Reddy, 2005). De hecho, la
posibilidad de enviar imágenes, audios y videos por medio de correo electrónico
ratifica la «apropiación» que hace el emisor de la estructura de la herramienta
e-mail.
En
consecuencia, la evolución de la tecnología, junto a la apropiación que realiza
el emisor del correo electrónico, plantea una nueva visión sobre la riqueza del
canal. El correo electrónico representa una herramienta de comunicación
flexible y versátil que ha transformado la manera en que las personas se
conectan y colaboran en el entorno digital contemporáneo. Según Pinilla-Gómez
(2020), el correo electrónico facilita una comunicación rápida y eficiente,
permitiendo a los individuos intercambiar mensajes de manera instantánea,
independientemente de su ubicación geográfica. Esta capacidad para superar
barreras temporales y espaciales ha sido fundamental para el crecimiento de la
colaboración global en diversos campos, desde la investigación académica hasta
el comercio internacional (Castells, 2003). Además, el correo electrónico
ofrece una flexibilidad sin precedentes en términos de formatos de mensaje, lo
que posibilita a los usuarios compartir texto, imágenes, archivos adjuntos e
incluso enlaces a recursos externos. Esta versatilidad ha hecho del correo
electrónico una herramienta indispensable tanto en el ámbito personal como
profesional, brindando una comunicación adaptada a las necesidades y
preferencias de los usuarios o de sus instituciones en el mundo digital actual.
La Tabla 1 muestra una comparación de las características del correo
electrónico desde los criterios de jerarquía planteados originalmente en 1986
por Daft y Lengel y el estado actual del medio.
Características que determinan la riqueza de un medio según la Teoría de la Riqueza de los Medios
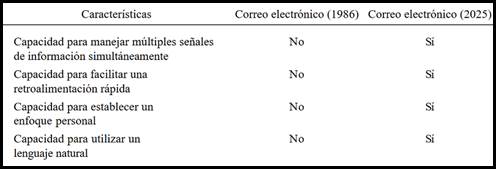
Como se puede apreciar, el cambio entre 1986 y 2025 es notable. A
considerar:
a.
Capacidad de manejar múltiples señales de información
simultáneamente: la evolución
tecnológica ha posibilitado la aplicación multimodal del medio (imágenes,
audios, videos, emoticones, etc.) (Puerta & Sánchez, 2010).
b.
Capacidad para facilitar una retroalimentación rápida: los dispositivos móviles han generado que el acceso
a la comunicación esté, literalmente, en la palma de la mano a través de la
descarga de la aplicación de la plataforma de correo electrónico preferida. La
respuesta inmediata está en la decisión del interlocutor (Puerta & Sánchez,
2010).
c.
Capacidad de establecer un enfoque personal: la masificación y naturalización de la tecnología ha
producido que cada interlocutor haga una «apropiación» del medio (Gopal et al,
1993).
d.
Capacidad para utilizar un lenguaje natural: cada interlocutor adapta su lenguaje respecto de la
intensión comunicativa que tiene con su interlocutor (Ledbetter,
2014).
Un
fenómeno comunicativo que se ha experimentado a nivel institucional es el de la
confirmación de actos comunicativos dados en la conversación cara a cara por
medio del correo electrónico (Braun et al., 2019). El hecho de que el e-mail deje un registro permanente,
oficializa diálogos que, de otro modo, podrían perderse o ser tergiversados (Bülow et al., 2016). En otras palabras, el ámbito de la
ambigüedad que se pudiera generar en la comunicación sufre una merma, ya que
todos los intervinientes tienen acceso al mismo texto y a revisarlo cuantas
veces estimen conveniente, sea en forma inmediata o posterior. Por ello, luego
de una extensa revisión bibliográfica, la Tabla 2 presenta una comparación de
las ventajas de ambos medios, correo electrónico e interacción cara a cara.
Ventajas comunicativas de dos medios de comunicación, 2025