Banalizar el humor y naturalizar el estereotipo:
incidencia de los memes en narrativas
de xenofobia, machismo y narcocultura
Trivialising
humour and naturalising stereotyping: The impact of memes on narratives of
xenophobia, machismo, and narcoculture
Jaime Andrés Wilches Tinjacá
Correspondencia: jwilches@poligran.edu.co
https://orcid.org/0000-0002-4425-9394
Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano,
Colombia.
Angie
Carolina Cicua Castro
https://orcid.org/0009-0005-1201-6450
Universidad Distrital Francisco José de Caldas,
Colombia.
Mario Esteban Salamanca López mario.salamanca917@educacionbogota.gov.co
https://orcid.org/0000-0003-0496-6702
Secretaría de Educación del Distrito Capital, Colombia.
DOI: https://doi.org/10.24265/cian.2025.n21.01
Recibido:
01/10/2024
Aceptado:
31/01/2025
Para citar
este artículo:
Wilches, J. A., Cicua, A. C., &
Salamanca, M. E. (2025). Banalizar el humor y naturalizar el estereotipo:
incidencia de los memes en narrativas de xenofobia, machismo y narcocultura. Correspondencias & Análisis, (21),
13-47. https://doi.org/10.24265/cian.2025.n21.01
Resumen
En la
actualidad, la revolución digital ha posicionado el meme como una manifestación
de humor que construye y refleja visiones del mundo que habitan en los
imaginarios colectivos de las comunidades que los comparten y viralizan. En
este sentido, el presente estudio tuvo como objetivo analizar 300 memes
obtenidos de las operaciones algorítmicas de Google Imágenes en torno a tres
temas específicos: la xenofobia, el machismo y la narcocultura. Se empleó una
metodología basada en la codificación de narrativas meméticas, lo cual permitió
desglosar la forma y el mensaje de cada pieza comunicativa en función de su
estructura, intertextualidad, intención, retórica del humor, relato y personaje
protagonista. Los resultados indican que los memes, dentro de su naturaleza
textual y visual, son utilizados tanto para ridiculizar o reforzar
estereotipos, como para denunciar problemas sociales complejos dentro de
contextos determinados. La discusión cuestiona el papel de las instituciones y
plataformas digitales en la regulación de discursos que circulan de los memes,
especialmente cuando estos refuerzan narrativas problemáticas o promueven la
discriminación. La investigación subraya la necesidad de avanzar hacia procesos
de alfabetizaciones meméticas, que eviten subestimar el rol de estas piezas
comunicativas que, mimetizadas en el humor, pueden reproducir identidades
proclives a discursos de odio, exclusión y apología de la ilegalidad.
Palabras clave:
memes, humor, migración, narcos, feminismo, redes sociales, estereotipo
Abstract
Nowadays, the digital revolution has positioned the
meme as a manifestation of humour that constructs and reflects worldviews that
inhabit the collective imaginaries of the communities that share and viralise
them. In this sense, the present study aims to analyse 300 memes obtained from
the algorithmic operations of Google Images around three specific themes:
xenophobia, sexism (machismo), and narcoculture. A method based on the coding
of memetic narratives was employed, which enabled us to break down the form and
message of each piece of communication in terms of its structure,
intertextuality, intention, the rhetoric of humour, narrative, and main
character. The results indicate that memes, within their textual and visual
nature, are used both to ridicule or reinforce stereotypes but can also serve
to denounce complex social issues within the selected contexts. The discussion
questions the role of institutions and digital platforms in regulating
discourses that circulate through memes, especially when they reinforce
problematic narratives or promote discrimination. The research underlines the
need to move towards processes of memetic literacies, which avoid
underestimating the role of these communicative pieces that, mimetised in
humour, can reproduce identities prone to discourses of hate, exclusion, and
apology for illegality.
Keywords: memes, humour,
migration, narcos, feminism, social
networks, stereotype
Introducción
Las
formas de expresar percepciones, ideas y opiniones sobre individuos, comunidades
e idiosincrasias constituyen uno de los problemas más complejos de estudiar en
el campo de la comunicación, pues siempre se corre el riesgo de lanzar
prejuicios basados en los sesgos axiológicos del investigador o de estructurar
modelos de análisis que distan de las cotidianidades en las que han sido
construidas las representaciones sociales.
Esta
problemática se ha acrecentado con la complejización de las poblaciones, la
ruptura de las ideas homogéneas de nación y la inminente aceleración de las
rutinas, que hacen imposible entrar en indagaciones a profundidad sobre las
motivaciones que llevan a un grupo social a la inserción de una práctica o
comportamiento. Apenas queda tiempo y espacio para interiorizar algunas ideas
que permitan la coexistencia en comunidad, donde la revolución digital se
oferta como un traductor simplista, pero efectivo y amigable (Gagnier, 2011).
De esta
situación emergen dos escenarios: el primero, de conflictividad y guerra; y el
segundo, de tomar el humor como recurso para la caricaturización. En los dos
casos se presenta el problema de la exacerbación, pues si bien los conflictos y
diferencias son parte de la naturaleza humana, su inadecuado tratamiento lleva
a escenarios de exterminio, genocidio e intolerancia a la diferencia, y en el
segundo caso, acarrea burla, estereotipación y naturalización de rechazo a la
otredad (SolaMorales et al., 2022).
Para el
caso de esta investigación, se ha tomado el segundo recurso por ser uno de los
elementos que se han consolidado en la revolución de las tecnologías de la
información, y que tiene el peligro de no presentarse como un ejecutor de
violencia directa, pero sí de naturalizador de
violencias simbólicas y silenciosas que van instaurando álgidos panoramas de
rechazo y extremismos ideológicos.
En otras
palabras, mientras las guerras mediadas por la declaración de ejercicios de
violencia directa concitan el interés de los medios de comunicación e incluso
de analistas políticos y activismos sociales, no suele suceder lo mismo con los
recursos asociados al humor, pues normalmente se ven como lenguajes
inofensivos, que hacen parte de la cultura popular o, aún más preocupante, como
objetos de estudio superficiales y sin un estatuto epistemológico que los
respalde (Johnson, 2007).
Así pues,
este artículo tiene dos objetivos: el primero, aportar a la prolija literatura
que se ha interesado por identificar las zonas grises en las que el humor
termina naturalizando ejercicios de exclusión, eliminación de la diferencia y
homogeneización cultural (Amossy & Pierrot,
2020); y el segundo, identificar cómo el meme se convierte en la pieza
comunicacional que relaciona de manera emergente el enraizamiento de discursos
que pretenden contrarreformar luchas sociales frente a problemáticas que
escapan del espectro de regímenes de visibilidad (dominados por el ejercicio de
violencia directa y rutinización de problemas como desempleo, salud y
educación).
Los casos
seleccionados no se pretenden abordar desde una perspectiva teórica pues se
reconoce que existen estudios que han hecho esfuerzos loables por posicionar el
debate (Andrade, 2014; Bolívar & Fontaines-Ruiz,
2021; León & Villaplana-Ruiz, 2022). No obstante, se han escogido porque
constituyen parte del espectro de valores en los que existe polémica y preocupación
de parte del ciudadano de a pie (MilaMaldonado &
López-Díaz, 2024), que ante la falta o ausencia de políticas públicas que
transformen o hagan pedagogía, terminan siendo interpretadas desde los
lenguajes meméticos.
En el
caso de la xenofobia se ha puesto énfasis en la situación de los ciudadanos
venezolanos, entendiendo que no es un fenómeno exclusivo de Latinoamérica y que
se está reproduciendo en distintas latitudes. Para el caso del machismo, se
tomó como referencia la proliferación de esta práctica como una forma de
relativizar las luchas de distintos grupos feministas (de ahí que la primera
hipótesis que surge sea que los memes tienden a no diferenciar los diferentes
espectros, sino solo a hiperbolizar los desaciertos de ciertas acciones que forman
parte de las normales fisuras que pueda tener cualquier lucha reivindicatoria).
Y para finalizar, el caso de la narcocultura como discurso que ha trascendido a
la región, y en la que se han consolidado modos de vivir y pensar que legitiman
ordenamientos ilegales, riesgosos, y coercitivos, pero efectistas en la
provisión de necesidades básicas (empleo, prestigio, reconocimiento social en
la comunidad).
El
meme como unidad de análisis cultural y político
Durante
las primeras décadas del siglo XXI es posible observar una complejización
constante de los canales de comunicación. La sociedad contemporánea que
promueve este proceso donde coexisten múltiples fuentes de información,
emisores y expansiones narrativas establece entre los sujetos conexiones intermediadas
por medio del mundo digital.
Estas
conexiones tienen múltiples efectos en la forma de socializar de las personas,
enmarcan su visión del mundo y crean significado (Jenkins, 2014). Algunas de
estas formas tienden hacia consumos inconscientes potenciados por la amplia
variedad de información que se encuentra en internet, difundidas sin sustento
de tipo científico o epistemológico; mientras que, en otras situaciones se
aprovecha la interconexión entre vida digital, sociedad y tecnología para
establecer nuevos puntos de partida sobre los cuales analizar la realidad.
En todo
caso, como lo menciona Mukhtar et al. (2024), existe al menos una serie de
certezas, entre las cuales se puede destacar que, en primer lugar, las
sociedades han devenido cada vez más conscientes de su dependencia de la
tecnología como articuladora de la comunicación masiva, las conexiones entre
distintos lugares del mundo, y la necesidad creciente de inmediatez y
velocidad. En segundo lugar, es preciso reconocer que la forma de acceder a la
tecnología plantea retos y diferencias entre los usuarios que han desarrollado
habilidades para filtrar la información que existe en la red y que, a su vez,
son capaces de crear contenido, programar o están –por decirlo de alguna
manera– alfabetizados en el mundo digital; y quienes, principalmente consumen
sin un conocimiento mayor de la relación entre los individuos, los datos, la
comunicación y el poder.
En tercer
lugar, no es posible dejar de lado o negar que las redes sociales como espacios
relevantes para la integración sociocultural, así como el uso de internet para
organizar actividades laborales y educativas, acercamiento entre personas,
promoción de actividades de entretenimiento e incluso articulador de la
sexualidad ha sido reforzado como consecuencia de la pandemia de la COVID-19; y
este punto de no retorno obliga a analizar las formas en que el mundo digital
influye sobre el mundo material y viceversa (Juárez, 2022; Salamanca, 2021).
Con estos
planteamientos, aproximarse a las variadas expresiones culturales y políticas
de la red permite preguntarse cuáles son algunas de las que han tenido mayor
capacidad de reproducción y las que a pesar de su aparente inmediatez, son
menos efímeras en función de su duración temporal (Humaini
& Satyo, 2024). Entre estas, el meme como unidad
de información ha sido identificada como una parte del ecosistema de la red que
se mantiene constante por su versatilidad, replicabilidad y facilidad de uso,
tanto para la expresión de ideas como para la generación de nuevos
significados.
En el
escenario conceptual, la idea de meme puede ser rastreada hasta la propuesta de
Dawkins desarrollada en 1976 en el libro El
gen egoísta, donde se podría definir al meme como una unidad cultural que
tiene la capacidad de viralizar información gracias a su facilidad de difusión,
trasmisión y replicabilidad. Este acuerdo conceptual es posible observarlo en
gran parte de la producción académica sobre memética y análisis socioculturales
del meme que plantea un punto de partida para el acercamiento a su análisis
(Antón, 2020; Arailopoulos et al., 2024; Castiblanco
& Wilches, 2022; Mijangos-Fuentes & Santillán-García, 2023; Salamanca,
2021).
De forma
complementaria, el meme podría tener también un antecedente histórico observado
por Winckler (2019) quien relaciona esta forma de expresión sociopolítica a las
sátiras en tinta que se remontan a los siglos XVI y XVII, cuando la opinión
popular incide en la percepción de problemas políticos de la esfera pública. En
este sentido, el humor del meme, sus montajes y caricaturización de la realidad
se vincularían de manera temprana a la política, gracias a la existencia
histórica de la sátira. Siguiendo a Juárez (2022) citando a Lissack
(2004, p. 50) el meme no se limita a una réplica cultural o política, en vez de
ello establece que:
En el 2004, Michael Lissack fue el primero en
hablar de los memes, más allá de replicadores culturales y los presentó como
unidades que trabajaban desde la memoria de los receptores del mensaje, pues no
sólo repiten, sino que son capaces de recordar y crear significados, sobre todo
los que son muy relevantes en el individuo. Para Lissack:
«El meme es un representante de una cultura, en la cual fue desarrollado y
sobre la que se basa un proceso comunicativo». (p. 219)
Este
hallazgo y redefinición del meme marca un hito porque muestra cómo los sentidos
sobre el mundo son construidos socialmente, es decir, se habla de un proceso de
semiosis donde las narrativas y signos cargados en la red alcanzan niveles de
difusión extraordinaria al hacer que los sujetos se sientan identificados o se
vuelvan partícipes de las escenas que expone el meme. En este sentido no
solamente replica la idea original, sino que produce significado en el camino
de su difusión, es un signo que adquiere significado social a partir de su
tránsito en la red, pudiendo determinar a los interpretantes, pero también
accionándolos a agregar, colaborar, replicar o resignificar el contenido
(Cover, 2022).
Se
entiende, entonces, al meme (de imagen fija, también pueden ser GIF, vídeos o
expresiones de otra clase) como una unidad con información político cultural
que puede ser modificada por quienes la difunden facilitando su comprensión,
variando su significado o creando sentido a partir del uso del montaje (Winckler,
2019), fotografías históricas, capturas de películas. Así como el humor y la
sátira son parte de la arquitectura de internet y su reproducibilidad
exponencial es elevada, se configuran como artefactos autónomos de expresión en
el mundo digital que funcionan como una interfaz que organiza información y
aporta a los procesos de sentido (Cuichan-Arias & Plaza-Trujillo, 2020;
Saldívar & Rubio de los Santos, 2022).
Los memes
se enmarcan en la teoría memética y la cibercultura y proponen expresiones
narrativas que implican acervos estéticos y políticos a través de la
integración de lo tecnológico-digital-social, teniendo la capacidad de difundir
imaginarios, representaciones y estereotipos de la cotidianidad (Drakett, et
al., 2018). Mijangos-Fuentes y Santillán-García (2023) consideran que el meme
es una construcción a través de la imagen, de la visión de mundo de un
individuo, y que esta se mediatiza y se refuerza por medio de la comunicación
intersubjetiva, sirviendo en algunos casos como referencia para la construcción
de modelos culturales e imaginarios políticos.
Como
aporte a la definición de meme construida aquí, las autoras Mijangos Fuentes y
Santillán-García (2023) establecen que:
Los memes se pueden definir como «un dispositivo virtual que transfiere
información de una persona a otra y con una intencionalidad determinada. Los
memes, casi siempre, están compuestos por una imagen y un breve texto; y,
regularmente, el mensaje que contienen es irónico». Por consiguiente, los memes
se trasforman en el elemento discursivo que persigue un impacto social en tres
elementos básicos: (a) en una determinada comunidad o ciberespacio, en donde
los miembros de dicho sitio comparten la realidad mostrada por el meme; (b) en
un contexto o acontecer histórico; y (c) sobre un hecho real. Cabe mencionar
que el efecto irónico en las representaciones de los enunciatarios y en la
construcción de la cultura de los internautas posee un carácter de alto impacto
y rapidez por su componente pegajoso, burlesco y cómico. (p. 2)
En su
dimensión política, el meme forma parte del repertorio de movilización social y
ciberactivismo y se consolida como una expresión constante en la cultura
política contemporánea. Para Castiblanco y Wilches (2022) el meme se
caracteriza por tres planos: el icónico, el semántico y el humorístico.
Sin
embargo, Arailopolous et al. (2024) fortalecen la idea de que el meme en la
actualidad se encuentra en constante evolución y no se limita a las piezas
comunicativas de imagen fija, explicando que:
Memes can take various forms,
such as images, GIFs, videos, or sometimes plain text. Most frequently, they
are multimodal, combining text with images, and convey humorous or relatable
content. They often contain references to current events and viral phenomena.
Memes can often be harmful and contribute to the spread of hate speech and
misinformation. (p. 1)
Siguiendo
con Arailopolous et al. (2024) se reconoce y adapta una tipología de los memes
basada en el análisis de la ubicación del texto y del tipo de imagen,
sintetizándolos en cinco clases, replicadas aquí:
1)
Macros de imagen (Images macros): se caracterizan por uso del
texto en la parte inferior y/o superior del recuadro, mientras que en el centro
hay una imagen. La categorización en este caso se realizó con respecto a la posición
del texto.
2)
Etiquetado de objetos (Object labeling):
esta clase de meme no tiene una posición de texto fija o estática, en vez de
ello, las palabras se posicionan sobre un objeto o personaje en la imagen,
etiquetándolo. Puede tener la intención de modificar la interpretación de la
escena presentada, que sin el texto tendría un significado distinto.
3)
Capturas de pantalla (Screenshots): se
establece como una de las que han tenido auge y popularización reciente e
implican una captura de alguna red social, comúnmente Twitter/X que se postea
en otra red social. Igualmente, las capturas pueden proceder de cualquier otra
fuente.
4)
Texto fuera de la imagen
(Text out of image): en esta categoría, el contenido textual del
meme se encuentra por fuera de la imagen. Puede tener un fondo de color negro o
blanco, así como estar encuadrado en una viñeta.
5)
Imágenes divertidas (Funny images): la
clasificación final alude a imágenes que poseen poco texto, o no tienen texto
en absoluto. Contrario a esto, hace referencia a fotografías editadas de manera
creativa que representan escenarios humorísticos para los usuarios de internet
o también fotografías de escenas cotidianas que pueden parecer graciosas, poco
probables o peculiares.
Además,
los autores reconocen que día a día se actualizan las bases de datos de memes,
lo que genera una diversificación en la tipología presentada anteriormente y
que la clasificación previa sea solamente una forma de analizar la
heterogeneidad de los memes que se encuentran en un proceso de cambio del que
emergen nuevas formas de presentarse.
La
transformación constante de los memes implica, asimismo, la consolidación de
herramientas conceptuales cada vez más refinadas para su investigación. Si
bien, su constante cambio puede hacer que definirlos se torne más difícil,
también hace que su transformación progresiva permita potenciar estrategias de
comunicación horizontal donde se encuentren patrones relacionados con las
dinámicas sociales contemporáneas.
Para la
presente investigación, el meme se sintetiza como un artefacto del mundo
digital que tiene el potencial de catalizar procesos de semiosis donde se
configuran visiones del mundo con efectos culturales y políticos. Su capacidad
para expandir narrativas y su difusión exponencial lo mantienen como un elemento
constante de la arquitectura de la cibercultura y es una muestra de las
heterogéneas relaciones entre sujeto, sociedad, tecnología y ciencia, capaz de
promover crítica social o consumos de bajo significado como el shitposting teniendo efectos diferenciados
en la población en función de sus intereses, interacciones sociales y
alfabetización digital.
Metodología
En
relación con la construcción metodológica, se buscó seguir una línea
investigativa entre las narrativas iconográficas que se dieron en pandemia
(Castiblanco & Wilches, 2022) y las que surgieron después del
confinamiento, que es lo que se pretende analizar en el presente artículo. Por
lo anterior, se seleccionaron memes sobre tres temas a través del buscador
Google Imágenes de manera aleatoria, con las palabras: venezolanos, machismo y
Pablo Escobar, en el periodo de tiempo pospandémico, entre 2022 y 2024 con
corte en el mes de junio.
Se
decidió utilizar la herramienta Google Imágenes, dado su reconocimiento como
uno de los diccionarios visuales más amplios y accesibles a escala global
(Jiménez Sánchez et al., 2021). Esta plataforma ha demostrado ser una
herramienta digital valiosa en el ámbito educativo, tanto para docentes como
para estudiantes, debido a sus funciones de búsqueda y su capacidad para
recopilar imágenes en cuestión de segundos. No obstante, su uso ha suscitado
preocupaciones en torno a cómo se utiliza este buscador y la necesidad de que
los usuarios posean una alfabetización mediática mínima para evaluar
críticamente los recursos que se extraen de sus búsquedas (Alfonso-Ferreiro
& Gewerc, 2018). Esto se debe a que el contenido de Google Imágenes es
generado y alimentado por los usuarios, lo que implica que, de manera
inadvertida, sus resultados pueden reflejar sesgos y estereotipos
(Jiménez-Sánchez et al., 2021; Pochintesta & Baglione, 2023).
Al
considerar que Google Imágenes puede reflejar expresiones particulares en sus
resultados, se eligieron los tres temas previamente mencionados debido a su
crecimiento y transformación durante y después de la pandemia. En primer lugar,
la figura del «narco» que ha sido idolatrada y legitimada a pesar de su
carácter ilegal, con personajes como Pablo Escobar que adquieren un estatus de
ícono pop o incluso de figura religiosa en redes sociales (Rincón &
Andrade, 2022). En segundo lugar, el fenómeno de la violencia de género que se
intensificó durante la pandemia, exacerbando las condiciones que propician el
abuso hacia las mujeres, una tendencia recurrente tras desastres naturales,
guerras o crisis humanitarias (Chaparro & Alfonso, 2020). Por último, la
migración venezolana que fue una de las poblaciones más vulnerables durante la
pandemia (Pardo, 2020), además de enfrentar un incremento en la xenofobia y ser
utilizada como chivo expiatorio para los problemas estructurales de Colombia (Barandica, 2020).
El tipo
de investigación fue descriptivo e interpretativo, con un enfoque cualitativo.
Se adaptó la propuesta de categorización de memes que plantea Sola-Morales
(2020) en la que cruza varios tipos de categorización por varios autores, y
finaliza con seis codificaciones finales: estructura, intertextualidad,
intención, retórica del humor, narrativa o storytelling y personaje
protagonista.
El corpus[1]
del trabajo de análisis constó de 300 memes en total recogidos de Google
Imágenes por medio de la búsqueda de palabras, en la que cada una representa un
tema central: venezolanos, machismo y Pablo Escobar. La selección de las
imágenes se realizó de manera aleatoria y para cada asunto principal se asignaron
equitativamente 100 memes. Se seleccionaron los primeros 100 memes que el
buscador arrojó, cumpliendo con los requisitos de estar comprendidos entre 2022
y 2024, no estar repetidos y reconocer que después de los 100 memes se generaba
una saturación, en la cual ya no se obtenían memes ni información nuevos
(Benjumea, 2015).
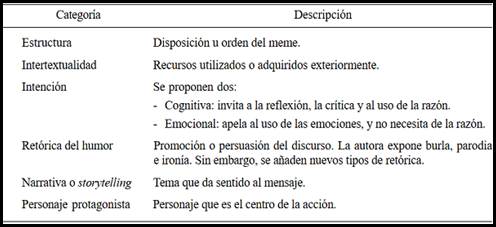
Nota. Elaboración propia a partir del modelo de Sola-Morales (2020).
Resultados
Estructura
Los
resultados en las tres categorías mostraron la prevalencia del fotomontaje con
texto, siendo la principal estructura utilizada para la realización de los
memes (Figura 1), al mismo tiempo que la estructura menos utilizada fue el
texto solo.
Figura 1
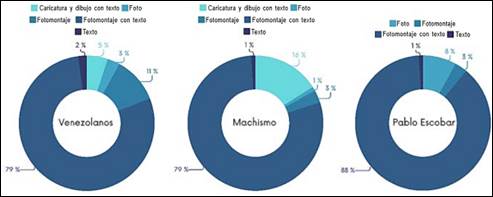
Aunque no hay diferencias significativas entre un tema
central y otro, existen aspectos a resaltar, como la ausencia en general del
recurso de caricatura o dibujos en el tema de Pablo Escobar Gaviria; ello
ocurrió porque tenían al protagonista tan visualizado en los personajes
(actores) reales, que una caricatura no se asemejaba a las personificaciones en
la vida real de Pablo Escobar[2]
(Memes de Pablo Escobar, imagen 1). También, se observó al comparar el tema de
machismo y venezolanos, que los memes de machismo tienen un mayor abordaje con
dibujos y caricaturas al no encontrar un icono general.
Intertextualidad
En esta codificación resalta que la mayoría de la
extracción de intertextualidad se da por fragmentos o imágenes de la cultura
televisiva y la fotografía. Sin embargo, el tema de machismo sobresale, en
concordancia con la anterior codificación observada, al presentar un mayor número
de caricaturas y dibujos, que equivalen a más de la cuarta parte de los memes
analizados.
Resultados de la intertextualidad en los memes de los temas centrales
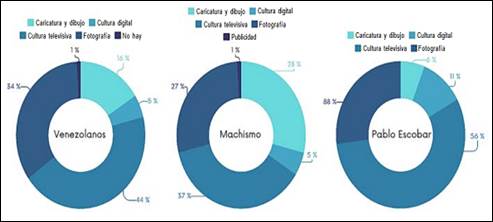
La
cultura digital, aunque no destaca precisamente en ninguno de los tres temas centrales,
sí se observó un meme en particular creado a partir de la IA. Es relevante en
tanto que abre conversaciones entorno al uso de la IA en las imágenes
iconográficas (en este caso el meme) y a la función que los cibernautas dan a
las herramientas de inteligencia artificial para crear recursos (Memes de Pablo
Escobar, imagen 52).
Intención
comunicativa
Se hace
evidente que la evocación de las emociones dentro de los memes fue lo que primó
en los tres temas centrales (Figura 3). Esto no impresiona en tanto que los
asuntos tratados manejan mayoritariamente sentimientos de toda índole. Por el
lado de los venezolanos, se activa la parte emocional que mueve el odio hacia
el diferente, la xenofobia al migrante recién llegado y los esterotipos
que se le atribuyen en torno a la seguridad y las condiciones socieconómicas y
cutlurales. En el tema del machismo, entendido como lo señala Arteaga-Barba et
al. (2020) «defiende y justifica la superioridad y el dominio del hombre sobre
la mujer; en él se exaltan las cualidades masculinas, como agresividad,
independencia y dominancia, mientras se estigmatizan las cualidades femeninas,
como debilidad, dependencia y sumisión» (p. 46). Este último señaló dos
caminos: los memes como catalizadores de la violencia hacia la mujer, llenos de
insultos y parte de la cultura digitial con sentido
político y culturales (García-González & Guedes, 2020), o como respuesta al
machismo y en defensa del movimiento feminista. Por su parte, Pablo Escobar,
evocaba el narcopopulismo y la idolatría a la vida
del narco.
Resultados de la intención en los memes de los temas centrales
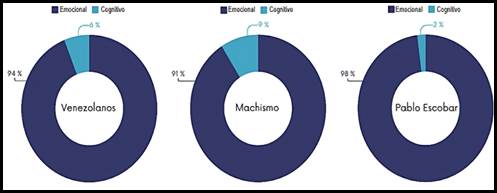
Se acentúa
en el tema central del machismo que, aunque prevalece al igual que los otros,
el factor emocional y el cognitivo no llegan al 10 % de los memes, destacó al
ser el más alto de los tres temas. Lo anterior podría estar justificado, porque
en los casos de violencia y maltrato a la mujer suele haber una crítica más
profunda o con una inferencia menos a la burla (Memes feminismo, imagen 3), lo
cual lleva a la creación de memes tipo denuncia, en oposición al caso de los
temas de los venezolanos y la figura de Pablo Escobar.
Retórica del humor
Este ítem
en comparación con los anteriores muestra más variedad, y deja entrever tintes
de los diferentes tipos de retóricas y discursos a partir de los que se
movilizan los sesgos de las imágenes. Lo primero es que la burla se presenta
como una constante dentro de los asuntos principales, al ser la retórica la que
ocupa por lo menos un 30 % del total de los memes (Figura 4). Asimismo, lo
interesante viene en la distribución del tipo de retórica utilizada en cada
tema central.
En
primera instancia, en los memes de venezolanos destacan la ironía y la parodia,
manteniéndose en porcentajes casi iguales. Mientras que en el machismo solo
sobresale la ironía, pero tiene un nivel muy bajo la parodia, caso opuesto al
de Pablo Escobar, donde destaca la parodia, pero la ironía es bastante baja. Se
propone aquí una explicación, a modo de hipótesis sobre lo recolectado; en
primer lugar, tanto los memes de venezolanos como los de Pablo Escobar muestran
un alto porcentaje en parodia, que podría ser debido a que los dos poseen
figuras y representantes, como Nicolás Maduro o Pablo Escobar, que fácilmente
se pueden parodiar (Memes de Pablo Escobar, imagen 98), mientras que el
machismo no tiene un representante como tal y es una figura más dispersa.
En
segundo lugar, la ironía se presenta con un porcentaje más alto en el machismo,
al utilizarse con memes que no se expresan tan literales (Memes feminismo,
imagen 9) y de manera específica sobre el tema de la violencia hacia la mujer,
donde funciona un tipo de retórica como la ironía. Caso contrario, corresponde
a los memes de Pablo Escobar, al presentar la retórica de la ironía un
porcentaje notablemente menor a los memes de machismo, siendo una posible
explicación que el narcotráfico, la narcocultura y la delincuencia se presentan
de forma explícita.
Resultados de la retórica del humor en los memes de los temas centrales
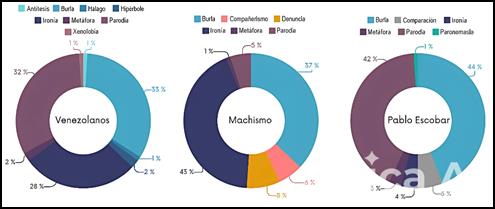
Otro
elemento que se plantea a discusión es la gran cantidad de retóricas que se
pueden encontrar en los memes. Si bien, no es la finalidad del artículo
enumerarlas en un ejercicio minucioso, sí se encontraron algunas retóricas
–además de las principales que menciona la autora Sola-Morales (2020)–, que
pueden desembocar en otras líneas discursivas y de usos iconográficos de los
memes. Algunos ejemplos de ello, son la retórica de la metáfora, antítesis o
paronomasia (Memes a venezolanos, imagen 8).
Narrativa o storytelling
Las
narrativas de los memes son distintas en los tres temas centrales, y cada uno
tiene sus particularidades. El tema central de los venezolanos (Figura 5),
destaca con una cuarta parte del total de los memes, que se refiere a
estereotipos como xenofobia o la cultura venezolana, con ejemplos asociados a
puestos de trabajo (mensajeros de Rappi) o a la seguridad
(ladrones) (Memes a venezolanos, imagen 3). Otra cuestión que resalta dentro
del análisis es la burla a la baja alimentación y carencia de servicios, así
como a la falta de recursos del vecino país, convirtiéndose en una constante
dentro de los imaginarios. Otra parte, se refiere al escaso reconocimiento y
representaciones burlescas de Nicolás Maduro sumado, también, a la poca
fiabilidad de las elecciones en Venezuela. Aspectos que sobresalen en los memes
restantes son la constante comparación con Argentina, al reconocer que vive un
tema de inflación alto, un recordatorio especial de las protestas vividas en
2017 en Venezuela y el continuo problema de la migración.
Resultados de la narrativa en los memes del tema central venezolanos
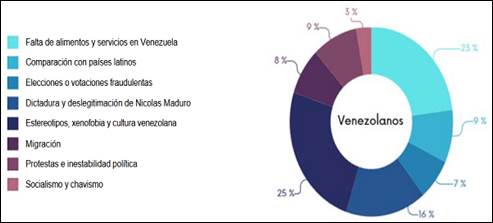
El asunto de los memes machistas lidera los
estereotipos y roles de género, casi en empate con la narrativa machista
(Figura 6). Sucede, en general, con esta categoría que, si bien en los memes de
venezolanos y de Pablo Escobar el fin es burlarse directamente de ellos, por
ejemplo, del venezolano y no cuestionarlo, no sucede lo mismo con los memes
machistas, porque una buena parte de burla es del machista y de sus acciones,
no de la mujer (Cicua & Calderón, 2023). Lo anterior es similar con la
narrativa feminista, algunos memes se burlan de las feministas, cuestionan
tipos de feminismos, pero también a los que se burlan o van en contra del
feminismo. De este modo, se encuentran investigaciones similares como la de
Collado-Campos (2023), Hernández, et al. (2022), Piñeiro-Otero y Martínez-Rolán (2016) y Hernández (2020) que, a partir de los memes,
plantean un discurso contrahegemónico en respuesta al machismo, múltiples
violencias y defensa de los movimientos y marchas feministas.
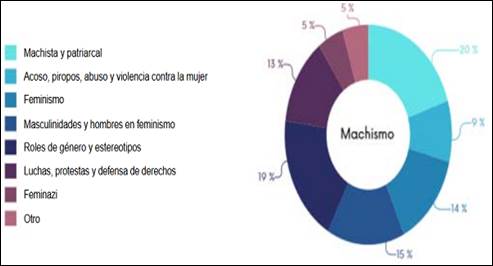
Resulta
interesante en esta categoría el uso de varios conceptos que se encuentran en
la cultura digital: machirulo[3]
y feminazi[4] (Memes feminismo, imagen 32) y que se
han reproducido a través de medios digitales con efectos culturales y
políticos.
En los
memes de Pablo Escobar lideran las frases de Pablo Escobar, estas se utilizan a
modo de adaptar las frases célebres de las novelas y series a los contextos
cotidianos, en una posición de simular ser «narco» (Figura 7). Lo mismo ocurre
con las categorías de la libreta de Pablo Escobar (para matar a los enemigos) o
con la categoría de violencia, que por un lado realizaba la parodia de utilizar
la misma violencia que ejercía Pablo Escobar, o de recordar los contextos violentos
de los años ochenta en Colombia[5].
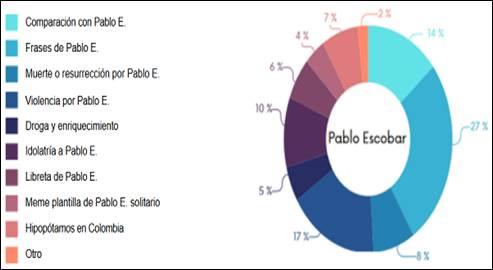
Un punto
que sobresale, y que al comienzo del apartado se menciona, es la idolatría y la
legitimación de los discursos narcopopulistas. Se
observa que hay quienes lo idolatran y que más que ser un «villano» en la
historia, se presenta como un salvador ante los aspectos problemáticos que
pueda atravesar Colombia (Memes de Pablo Escobar, imagen 27). De igual manera,
un tema como la inserción de los hipopótamos en la fauna de Colombia[6]
es una narrativa también concurrente.
Personaje protagonista
En los tres temas centrales quedan definidos unos
personajes que se van presentando genéricamente en toda la iconografía
analizada. En los memes venezolanos, son ellos y la mención en general del
país, los protagonistas a nivel global a modo de burla del personaje (Figura
8). De igual manera, Nicolás Maduro ocupa un 25 %, en relación con la burla, se
le culpabiliza por la situación y se le cuestiona su representación en el país.
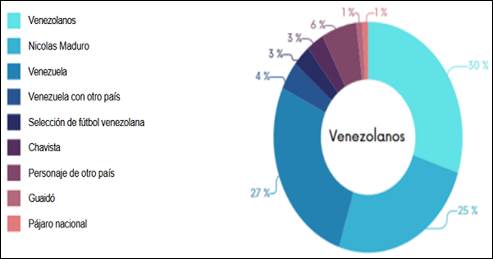
Los memes
restantes, aluden a elementos culturales de Venezuela como la selección de
fútbol o el pájaro nacional[7].
Además de la mención de los países latinoamericanos y personajes del respectivo
país (Memes a venezolanos, imagen 54).
Los
personajes de memes machistas están conformados por un empate entre feministas,
machistas y mujeres (Figura 9). Por su parte, y como se mencionaba anteriormente,
se realizan bajo dos miradas: una, como burla hacia la feminista, y la otra,
como burla enfocada en el machista y apoyo a la mujer.
Resultados de los personajes principales en los memes del tema central machismo
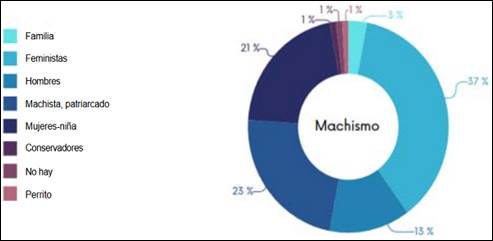
Además, otros personajes también destacan como los
hombres, en una representación no expresa que es machista, pero sí cuestionando
o criticando su papel como hombres (Memes feminismo, imagen 88).
Por último, en los personajes de memes de Pablo
Escobar, fue claramente Pablo Escobar, el personaje representado en su mayoría
por las figuras novelísticas o de series (Figura 10).
Resultados de los personajes principales en los memes de Pablo Escobar
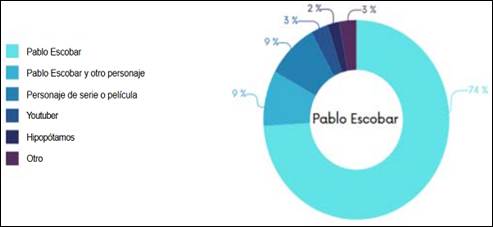
Los memes que no tenían a Pablo Escobar como
protagonista incluían a personajes de series y películas, o personajes de la
cultura digital como los youtubers, o los hipopótamos, en el contexto y
relación que tienen con el narco colombiano (Memes de Pablo Escobar, imagen
40).
Discusión
Los
resultados de la investigación sugieren que la interpretación del meme está
sometida a una estandarización que es fácilmente replicada por herramientas
digitales y de inteligencia artificial (Schmid, 2023). El boom del meme a partir de modelos de lenguaje natural ha generado
distintos efectos en la sociedad. Entre ellos, se destaca cómo estas piezas
comunicativas terminan desbordando los límites éticos de la modelación de
lenguajes y su instrumentalización para perpetuar mensajes de odio (Aranda,
2024), noticias falsas, xenofobia, racismo, apología del crimen y
naturalizaciones de la ilegalidad como sistema de vida (Weidinger
et al., 2021).
Aunque no
es objeto central del artículo, las críticas a la estructura informativa de los
memes, debe motivar, como lo sugiere Fraticelli
(2022), un examen a profundidad de los estudios que abordan el fenómeno y
terminan ubicándolo de manera exclusiva en el plano del humor o de la
ingenuidad del sentido común. Los resultados evidencian que nada está más lejos
de esta realidad, y que, ante la ausencia de espacios públicos de reflexión,
esos mecanismos de comunicación acaban orientando formas sociales de vivir y
pensar. Es posible que el meme adquiera aprendizajes en las respuestas que dan
sectores que denuncian la naturalización de mensajes contrarios al respeto de
mínimos de convivencia. No obstante, el artículo sostiene que el problema no
radica en la aparición de este tipo de herramientas, sino en el anquilosamiento
de perspectivas que enfoquen las evoluciones y transformaciones de lo público,
más allá de los formalismos del sistema democrático.
En este
sentido, Salazar y Flores (2020) y Rodríguez y Torres (2019), señalan que no
hay suficientes investigaciones sobre las dinámicas que, por ejemplo, se
generan en plataformas digitales cuando se hace apología del crimen y la
ilegalidad, y que se deberían alentar desde entidades estales y centros de
investigación sobre este fenómeno. Esta necesidad parte de un cambio de visión
en el enfoque de la concepción de lo público, en donde se comprenda que las
plataformas digitales no son una simple herramienta, sino que han entrado para
ser nuevos educadores y formadores de las reglas que rigen el orden social. Y
en el caso de los memes, su proliferación se ha instalado como una unidad de
compresión y de geometrización de las emociones primarias de la sociedad.
Mientras
se siga alentando la nostalgia de los viejos relatos políticos e insistiendo en
mantener el dejar hacer, dejar pasar, propio de la visión de corto plazo de las
élites, los entornos comunicativos seguirán empoderándose, aun con los
esfuerzos que se hacen desde proyectos locales que resisten con procesos de
educación popular y comunicación comunitaria. Al final, los relatos que
combinan machismo, xenofobia y narcocultura en un entorno de cogobernanza con las reglas formales del régimen político y
el sistema económico, terminan en un acuerdo denominado por Gillingham y Smith
(2014) como una dictablanda, entendida como un acuerdo de corporativismo
legal-ilegal que se dota de elementos autoritarios para controlar a la
población y repartir territorios con la criminalidad y los prejuicios sociales.
La imposición de estos modelos se ve favorecida por interpretaciones
causalistas, y orientaciones en políticas públicas que atacan lo urgente y no
lo necesario. Valenzuela (2014), refuerza esta preocupación, señalando que:
Frente a estas premisas, emerge la segunda dimensión del miedo
derivativo, que alude a la interiorización por parte del individuo de la certeza
de su indefensión ante la exposición al evento de violencia: las personas
asumen que son vulnerables y que no tienen posibilidades de resistir. Sus
razones son contundentes, inobjetables, pues saben que no están en condiciones
de confrontar a poderosos grupos armados y organizados ni pueden confiar en las
instituciones del Estado a las cuales sabe cómplices o infiltradas por la
criminalidad. (p. 99)
Es
oportuno aclarar que no se trata de promover censuras o discursos
prohibicionistas, pues si bien la regulación es un tema importante no se puede
caer en el juego de coartar libertades como se intentó hacer con leyes que ya
fracasaron, como la ley SOPA (Stop Online Piracy
Act). Lo que se debe hacer es establecer estrategias para integrar equipos de
investigadores que analicen las dinámicas que se ejecutan en los entornos
digitales y de allí comenzar a promover procesos de alfabetización mediática,
habilidades transmedia, lectura crítica de los memes
como normalizadores de estereotipos y de valores anacrónicos. No se debe
olvidar que se asiste a una loable iniciativa en Latinoamérica, que tiene como
objetivo la formación de programadores, pero si son vistos únicamente como mano
de obra barata para las corporaciones o rastreadores de operaciones ilegales, se
estará perdiendo la oportunidad de repensar piezas comunicativas como los
memes, los videos cortos y las tendencias virales desde un modelo de gobernanza
digital, y con ello, contribuir a que se reestructuren y modernicen los debates
públicos que se deben fomentar (Jian et al., 2020).
Esta
oportunidad se podría rescatar aún, si se tiene como punto de partida la
incidencia de la pandemia en el fortalecimiento de las ágoras digitales. El
estudio de Zaami et al. (2020), ofrece pistas sobre
las rutas digitales que los narcos implementaron para reinventar su negocio y
adaptarse a condiciones de confinamiento y aislamiento social. La investigación
en este eje orientador ha sido interesante, pero todavía le falta incluir al
ciberespacio como una estructura de intercambios sociales, y no simplemente
como un instrumento para intereses de individuos y colectivos. Ello sin contar
que se aproximan otros retos asociados a la edición genética de seres humanos
con el CRISPR-Cas9, y que la capacidad de manipulación será objeto de
aprendizaje, y en donde será un reto identificar esas emergencias de narrativas
que surgen en lo cotidiano y terminan instalándose ante la ausencia y la
precariedad de la democracia participativa.
Desde
esta perspectiva, Scolari (2022), tiene una visión
menos denunciante del ciberespacio y sin entrar en apologías, plantea
comprender sus evoluciones y trasformaciones, para entender también los cambios
de la sociedad, entre los que se cuenta, para el objetivo de este artículo, la
adaptabilidad de la ilegalidad a una revolución que inicia un camino de
innovaciones y descubrimientos tecnológicos en el siglo XXI (Hermida &
Santos, 2023). Estos cambios son comprendidos desde la categoría de mediamorfosis y unos principios (Tabla 2), que vale la pena
indagar cómo han sido asumidos, en especial cuando se refieren a supervivencia,
oportunidad y necesidad. La pregunta en la que se insiste es: ¿existen actores
de la sociedad civil que más allá del interés económico o el voluntarismo
comunitario, estén dispuestos a trabajar en las narrativas que fundamentan los
tránsitos que hacen los individuos y colectivos por las instituciones y actos
que organizan su vida diaria?
Los seis principios fundamentales de la mediamorfosis
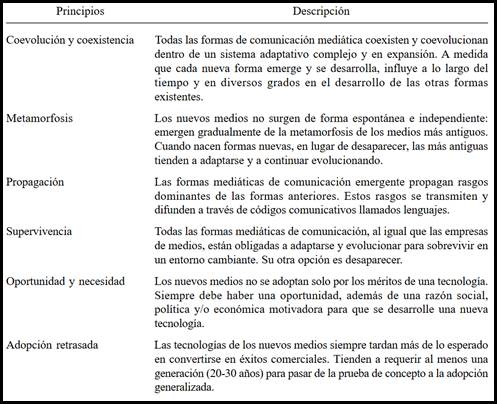
Nota. Fidler, 1997, p. 29, citado por Scolari, 2022.
Esta
propuesta de teoría-acción revalida cómo los memes inciden en la percepción del
migrante, las reivindicaciones de equidad de género y el ascenso de la
criminalidad. Estas relaciones están presentes en investigaciones académicas,
pero ocupan un lugar secundario porque todavía se ven como estudios
superficiales o, en el mejor de los casos, indagación exótica, al no estar
ubicados en el esquema de la ciencia positivista. Esta visión despectiva
favorece a los empresarios de las redes sociales y a los grupos de presión que
sí han entendido el poder de estos mecanismos, de incidir en decisiones de
carácter público tan importantes como elecciones, políticas públicas o
convivencia en comunidad.
Por
ejemplo, en la risa que genera la migración de venezolanos se va auscultando la
profunda ignorancia que se tiene frente a la relación entre naciones, y la
condena de una Latinoamérica con índices incipientes de movilidad social. En la
burla a la equidad de género, se invisibilizan familias disfuncionales, historias
de dolor e injusticias cometidas por hombres hacia mujeres, que van desde la
violencia física pasando por la violencia estructural hasta la violencia
económica. Y en el caso de Pablo Escobar se ha instituido la desconfianza hacia
las instituciones, el todo vale, el fin justifica los medios, y en los jóvenes,
una generación cada vez más escéptica de la educación como modelo para los
consensos fundamentales (hoy vista más como un instrumento para ganar
reputación económica y fomentar prácticas de arribismo social). Este tipo de
acciones, naturalizadas en memes que son complejos de detener por su
viralización y ausencia de responsabilidad intelectual (pocos asumen la autoría
de una imagen), derivan en populismos, líderes que deciden temas económicos basados
en sus intuiciones y un sistema cultural que clama por modelos autoritarios y
retardatarios.
En este
contexto, el enfoque de trabajo que se limita a las simples expresiones de
repudio, contrario a erradicar el fenómeno memético,
lo ha alentado de una manera desmesurada, hasta convertirse en una empresa
transnacional y un modelo cultural que tiene un poder de generalización y
simplificación de las realidades y sus interacciones. Por supuesto que, en
algunos casos, ha derivado en expresiones de movilización social y denuncia,
pero en otros se van generalizando relatos que, sin mediación y pedagogía,
pueden terminar exacerbando pasiones y generando tragedias.
Aunque
corra el riesgo de quedar en el cliché, se necesita de la escuela como primera
instancia de educación bajo estos lenguajes (reforzando que debe evitar verse
como una estrategia peculiar y mirada de reojo). Al respecto, se destacan
experiencias educativas en la que, por ejemplo, una docente en Chile enseñó a
sus estudiantes el libro Cien años de soledad
a través de una historia narrada por memes (Europress,
2016), o de experiencias de ferias científicas en las que sin perder la
metodología que explica fenómenos del universo, se atrae al público con el
poder simbólico de estas manifestaciones, y con ello, se motiva el acceso a
otro tipo de conocimientos.
Para
concluir, diseños metodológicos como el análisis estructural prospectivo
contribuyen a esbozar las relaciones que se establecen entre actores, discursos
y estrategias, que no deben ser vistas como un insumo necesario para
tipificaciones judiciales, sino como la posibilidad de establecerse como un
sistema de alertas tempranas que anticipen los escenarios en los que los
discursos antidemocráticos buscan asentarse con la aceptación tácita de ciberusuarios. Este tipo de indagaciones no solucionan de
manera radical el problema, pero pueden influir en el diseño de políticas
públicas que atiendan las fragilidades políticas, las emergencias sociales y
los desafíos del mundo digital. De manera autocrítica, la investigación asume
sus limitaciones ante el desconocimiento de metodologías que puedan hacer
frente a reflexiones sobre el uso de grupos de WhatsApp (Chagas & Da-Costa,
2023), en donde el terreno de lo privado es complejo de estandarizar, y en donde
los memes transcurren aparentemente inocentes e inmediatistas, pero en el fondo
imponen concepciones que refuerzan ideologías extremistas.
Conclusiones
Los
resultados de la investigación exponen tres dilemas que no son sencillos de
resolver. El primero, derivado de la necesidad de regular los contenidos, que
además de concebirse como un atentado a la libertad de expresión, sería
ingenuo, pues estas comunidades de sentido saben mimetizarse y expresar desde
el anonimato las más rancias ideas de odio y deslegitimación a partir de
políticas identitarias sectarias (Stall et al.,
2021). El segundo, frente a la idea de la cultura de la cancelación (Ferreira,
2023), en la que distintas comunidades apelan al argumento de una «generación
de cristal» que es hipersensible a ser autocrítica de sus defectos y
contradicciones (Grimson, 2020), quedando en peligro
el recurso del humor como válvula de escape a las crisis sociales; y, el
tercero, la manera de generar procesos pedagógicos en los que se brinde
información sobre las implicaciones de ser migrante, las consecuencias de los
discursos machistas en las brechas de género y los problemas de la narcocultura
de asentar el dinero y el riesgo como vías legítimas para imponer orden social.
La
propuesta se orienta a repensar el rol secundario que se le
asigna a los memes como elementos persuasivos en las idiosincrasias locales,
nacionales y globales (Rowan, 2015). De esta manera se propone la necesidad de
potenciar la deliberación desde la esfera pública, con la participación de actores
de la sociedad civil. Si bien el diagnóstico de los memes teje algunas
relaciones para entender las condiciones del mundo digital, no hay una
diferencia sustancial con lo que suele discutirse en los espacios presenciales.
Esto supone un peligro para los encargados de dirigir las políticas públicas y
los investigadores académicos, pues llegarían a ser reemplazados con esquemas
reduccionistas de análisis de la realidad, y bajo el paraguas de la libertad de
expresión, darían paso a una anarquía de expresiones meméticas en donde la
única mediación sería la espectacularización de las
coyunturas sociopolíticas o la caricaturización al límite de las crisis
sociales.
Ello
supone un riesgo, ya que quedan estandarizadas explicaciones oficiales que se
limitan a la visión jurídica y de seguridad informática, mientras los memes
adquieren poder en los modos de utilizar el ciberespacio para sumar experiencia
en el control de los relatos (Stanusch, 2024), y se
imponen para incidir en la toma de decisiones trascendentales como las
disposiciones gubernamentales frente a la migración, la equidad de género y la
narcocultura.
Este
fenómeno ya se observa en los noticieros cuando presentan como fuente
informativa a los memes, o los mismos narcos se sienten orgullosos de ser tomados
como referencia en la cultura popular. Sin embargo, no se puede extrapolar el
argumento, pues como se ha planteado en el texto, algunas expresiones meméticas
sirven para denunciar, motivar sensibilizaciones y llamar la atención de la
opinión pública frente a temas como el medioambiente, los abusos de poder o las
injusticias a sectores vulnerables.
En otras
palabras, ese recurso lingüístico activa referentes que son reconocidos como
inteligibles y alusivos a mundos imaginados y soñados. No obstante, son
recursos que todavía necesitan de herramientas de análisis (como la observación
detenida y contextualizada del acontecimiento), y de una mirada atenta de parte
de los investigadores (Malmvig, 2023).
El reto
de esta línea de investigación continúa en la consolidación de procesos de
alfabetización memética y pedagogías del humor, en la que aprender a reírse de
otros y de sí mismo pueda ser parte de las representaciones sociales que
orientan nuestra comprensión de la realidad, sin que ello signifique vulnerar
derechos fundamentales o banalizar el poder de la comunicación viral en la
naturalización de la violencia (Bárcenas, 2023). Es indispensable que, desde
las escuelas, las familias, las instituciones estatales y las organizaciones
privadas unan esfuerzos para promover la tolerancia a la diferencia en la
diversidad de posturas y relatos que expliquen la xenofobia, el machismo y la
narcocultura. Descuidar estas problemáticas o tratarlas con permisividad han
generado ideas erráticas y caricaturizaciones que a la lo largo de la historia
han demostrado que conducen a genocidios, autoritarismos, totalitarismos y
populismos.
Los autores declaran que no existe ningún tipo de conflicto de
intereses.
Responsabilidad
ética
Se
declara que se ha seguido un uso responsable de datos, fuentes y citas en la
investigación.
Contribución
de autoría
JAWT:
investigación, adquisición de fondos, administración de proyectos, supervisión,
redacción (revisión y edición).
ACCC: curación de datos, análisis formal, metodología, software, visualización.
MESL: conceptualización, recursos, validación, escritura (borrador
original).
Financiamiento
El estudio ha sido realizado con financiamiento propio de los autores.
Agradecimientos
Los
autores firmantes agradecen a la Institución Universitaria Politécnico
Grancolombiano.
Declaración
sobre el uso de LLM (Large Language Model)
Este
artículo no ha utilizado para su redacción textos provenientes de LLM (como
ChatGPT u otros).
Referencias
Alonso-Ferreiro, A., & Gewerc, A. (2018).
Alfabetización mediática en la escuela primaria. Estudio de caso en Galicia. Revista Complutense de Educación, 29(2), 407-422. https://doi.org/10.5209/RCED.52698
Amossy,
R., & Pierrot, A. H. (2020). Estereotipos
y clichés. Eudeba.
Andrade, L. (2014). Meme de macho: humor masculista, estereótipo e cenografia. Palimpsesto.
Revista do Programa de Pós-Graduação em Letras da
UERJ, 13(19), 353-366. https://www.epublicacoes.uerj.br/palimpsesto/article/view/34934
Antón, A. del P. (2020). Los memes: comunicación y
cultura política para una ciudadanía digital centennials. Revista Conrado,
16(75), 159-167.
Arailopoulos,
V., Koutlis, C., Papadopoulos, S., & Petrantonakis, P. (2024). PolyMeme: FineGrained internet
meme sensing. Sensors, 24(17), 5456. https://doi.org/10.3390/s24175456
Aranda, F. J. (2024). Memes as
symbols of hate speech: The influence of graphic humour on freedom of
expression and politics. VISUAL REVIEW. International Visual Culture Review
Revista Internacional De Cultura Visual,
16(2), 241-253. https://doi.org/10.62161/revvisual.v16.5222
Arteaga-Barba, M., Escamilla, K. G. L., Sánchez, K.
M., León, J. R. P., Guzmán-Díaz, G., & Herrera, J. C. (2021). Aproximación
socio-histórica y psicoanalítica del machismo y sexismo. Boletín científico de la escuela superior Atotonilco de tula, 8(15), 45-50. https://doi.org/10.29057/esat.v8i15.6305
Barandica,
M. (2020). Migrantes venezolanos en Colombia, entre la xenofobia y aporofobia;
una aproximación al reforzamiento mediático del mensaje de exclusión”. Latitude, 2(13), 119-128. https://doi.org/10.55946/latitude.v2i13.100
Bárcenas, K. (2023). Mitologías feministas y de la
disidencia sexual: deformar sentidos y despolitizar por medio del humor. Comunicación y sociedad. https://doi.org/10.32870/cys.v2023.8452
Benjumea, C. (2015). La calidad de la investigación
cualitativa: de evaluarla a lograrla. Texto
& Contexto-Enfermagem, 24, 883-890. https://doi.org/10.1590/0104-070720150001150015
Bolívar, A., & Fontaines-Ruiz,
T. (2021). El meme como replicador de la xenofobia. Una perspectiva
interaccional y crítica. Revista da
ABRALIN, 51-77. https://revista.abralin.org/index.php/abralin/article/view/1987
Castiblanco, A. F., & Wilches, J. A. (2022). El
meme como ágora digital del lenguaje político contemporáneo. El caso del
movimiento 21N y 11S en Colombia. Bitácora
Urbano Territorial, 32(III), 123-136. https://doi.org/10.15446/bitacora.v32n3.102368
Chagas, V., & Da-Costa, G. (2023). «WhatsApp and
transparency: an analysis on the effects of digital platforms’ opacity in
political communication research agendas in Brazil». Profesional
de la información, 32(2). https://doi.org/10.3145/epi.2023.mar.23
Chaparro, L., & Alfonso, H. (2020). Impactos de la
COVID-19 en la violencia contra las mujeres. El caso de Bogotá (Colombia). Nova, 18(35), 115-119. https://doi.org/10.22490/24629448.4195 Cicua, A.
C., & Calderón, P. F. (2023). Los
memes dentro de las luchas de violencia de género: limitantes del humor y la
reflexión. Punto de vista, 14(21), 81-98. https://doi.org/10.15765/pdv.v14i21.4050
Collado-Campos, A. N. (2023). Capítulo 5. Polifonías
de la memesfera feminista: entre el carnaval, la tecnopolítica y la contrahegemonía. Fanpages de feminismo geek en Facebook. Espejo de Monografías de Comunicación Social, (16), 127-156. https://doi.org/10.52495/c5.emcs.16.cyg1
Cover, R. (2022). Digital
hostility, subjectivity and ethics: theorising the disruption of identity in
instances of mass online abuse and hate speech. Convergence, 29(2),
308-321. https://doi.org/10.1177/13548565221122908
Cuichán-Arias,
A., & Plaza-Trujillo, E. (2020). Memes, interfaces y acto comunicativo. En
N. Medranda-Morales & N. Valbuena-Bedoya (coords), Comunicación y ciudad: lenguajes, actores y relatos (pp. 163-179).
Editorial Abya-Yala.
Dawkins, R. (1990). El gen
egoísta. Editoria Bruño.
Drakett, J., Rickett, B., Day,
K., & Milnes, K. (2018). Old jokes, new media - Online sexism and
constructions of gender in Internet memes. Feminism &
Psychology, 28(1), 109127. https://doi.org/10.1177/0959353517727560
El Tiempo. (2021, 2 de agosto). Los errores de producción cometidos en ‘Pablo Escobar: el patrón del
mal’. El Tiempo. https://www.eltiempo.com/cultura/gente/pablo-escobarerrores-de-produccion-en-el-patron-del-mal-60772
Europapress.
(2016, 9 de junio). ‘100 años de soledad’ en memes, la tarea de una profesora
chilena. https://acortar.link/YVKnHL
Ferreira, A. (2023). Cancel culture and its effects onfreedom of
speech: an analysis with a focus on the entertainment industry [Tesis de
Maestría]. Instituto Superior de Contabilidade e Administração do
Porto. http://hdl.handle.net/10400.22/24631
Fidler, R. (1997). Mediamorphosis: Understanding new media.
SAGE Publications.
Fraticelli,
D. (2022). Los Memes en pandemia: una discusión sobre sus modos de estudio. Anais de Resumos
Expandidos do Seminário Internacional de Pesquisas em
Midiatização e Processos Sociais, 1(5).
https://acortar.link/lRhiZ.
Gagnier, C. M. (2011). On
privacy: liberty in the digital revolution. J. High Tech.
L., 11, 229.
García-González, L. A., & Bailey-Guedes, O. B.
(2020). Memes de Internet y violencia de género a partir de la protesta
feminista #UnVioladorEnTuCamino. Virtualis, 11(21),
109-136.
Gillingham, P., & Smith,
B. (Eds.). (2014). Dictablanda: Politics,
work, and culture in Mexico, 1938-1968. Duke
University Press.
Grimson, A. (2020). Los
límites de la cultura: crítica de las teorías de la identidad. Siglo XXI Editores.
Hermida, P., & Santos, E.
(2023). Detecting hate speech in memes: a review. Artificial Intelligence Review, 56(11),
12833-12851. https://doi.org/10.1007/s10462-023-10459-7
Hernández, M. (2020). Ni michismi
ni fiminismi, la influencia de los memes y la
remezcla en el discurso contrahegemónico de los feminismos en el 8M. En F.
Sierra Caballero, D. Montero Sánchez, & J. Candón-Mena,
(coords.), Ciberactivismo, libertad y
Derechos Humanos. Retos de la democracia informativa. XI Congreso Internacional
ULEPICC (pp. 185-208). ULEPICC.
Hernández, M., Sola-Morales, S., &
Benítez-Eyzaguirre, L. (2022). Humor contra las violencias: Los memes como
estrategia de los feminismos. En G. A. Corona-León, & J. S.d. Oliveira
(Eds.), La transversalidad de la
investigación en comunicación (pp. 773-798). Dykinson S. L.
Humaini, & Satyo, N.
(2024). Meme symbolization in new media as a representation of political
communication in The Digital Space. JILPR
- Journal Indonesia Law and Policy Review, 5(2), 367-376. https://doi.org/10.56371/jirpl.v5i2.223
Infobae. (2023, 9 de marzo). La razón por la que es incorrecto usar el término feminazi.
https://www.infobae.com/mexico/2023/03/09/la-razon-por-la-que-es-incorrecto-usar-eltermino-feminazi/
Jenkins, E. (2014). The modes
of visual rhetoric: Circulating memes as expressions. Quarterly Journal of Speech, 100(4),
442-466. https://doi.org/10.1080/00335630.2014.989258
Jian, J., Chen, S., Luo, X.,
Lee, T., & Yu, X. (2020). Organized cyber-racketeering: exploring the role
of internet technology in organized cybercrime syndicates using a grounded
theory approach. Transactions on
Engineering Management, 69(6), 3726-3738. https://doi.org/10.1109/tem.2020.3002784
Jiménez-Sánchez, Á., Vayas-Ruiz, E., Amancha, C.,
& Endara, F. (2021). Google imágenes, profesiones, género y sexualidad. GIGAPP Estudios Working Papers, 8(204), 207-223. https://acortar.link/CmMSZ6
Johnson, D. (2007). Mapping
the meme: a geographical approach to materialist rhetorical criticism. Communication and Critical/Cultural Studies,
4(1), 27-50. https://doi.org/10.1080/14791420601138286
Juárez, K. (2022). El meme digital como herramienta política en México. Cuicuilco revista de Ciencias Antropológicas,
85, 215-238.
León, A., & Villaplana-Ruiz, V. (2022). Transfeminidad viral en la cultura red: memes, videoclips
en la construcción social de la narcoestética buchona
y choni. En A. León & VillapanaRuiz, #NetNarcocultura.
Estudios de género y Juventud en la sociedad red. Historia, discursos culturales
y tendencias de consumo, (pp. 169-181). Institut
de la Comunicació, Universitat Autònoma
de Barcelona. https://ddd.uab.cat/record/259683
Lissack, M. R. (2004). The
redefinition of memes: ascribing meaning to an empty cliché. Journal of memetics-evolutionary models of
information transmission, 8(8),
48-65.
López, V. (2023). Obsesión por
Pablo Escobar: el género de narcos se expande globalmente. https://latinamericanpost.com/es/vida/entretenimiento-es/obsesin-por-pablo-escobar-elgnero-de-narcos-se-expande-globalmente/
Malmvig, H. (2023).
Jesting international politics: The productive power and limitations of
humorous practices in an age of entertainment politics. Review of International Studies, 49(3), 513-534. https://doi.org/10.1017/S0260210522000341
Mijangos-Fuentes, K., & Santillán-García, A.
(2023). Construcción del conocimiento hacia la investigación: cibercultura
mediatizada por memes. Index de
Enfermería, 32(1), e12684. https://dx.doi.org/10.58807/indexenferm20232971
Mila-Maldonado, A., & López-Díaz, I. (2024).
Seguridad, migración y satisfacción con la democracia en América Latina: el
caso de los países andinos. RIPS: Revista
de Investigaciones Políticas y Sociológicas, 23(1). https://doi.org/10.15304/rips.23.1.9868
Mukhtar, S., Ayyaz, Q., Khan,
S., Bhopali, A. M., Sajid, M., & Babbar, A. (2024). Memes in the digital
age: a sociolinguistic examination of cultural expressions and communicative
practices across border. Educational
Administration: Theory and Practice, 30(6),
14431455. https://kuey.net/index.php/kuey/article/view/5520
Pardo, D. (2020). Coronavirus / «Vamos a terminar en
la calle y con hambre»: cómo cambió la vida de los migrantes venezolanos en
Colombia por la pandemia. BBC Mundo.
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52029659
Piñeiro-Otero, T., & Martínez-Rolán,
X. (2016). Los memes en el activismo feminista en la Red. #ViajoSola
como ejemplo de movilización transnacional. Cuadernos.Info, (39), 17-37. http://dx.doi.org/10.7764/cdi.39.1040
Pochintesta, P., & Baglione, M. (2023). Imágenes
sobre la vejez y el envejecimiento en los memes de Internet. Perspectivas de la Comunicación, 16(2). https://doi.org/10.56754/07184867.2023.3385
Rincón, O., & Andrade, X. (2022). Pablo: El Pop Star. En V. Villaplana-Ruiz & A. León (eds.), #NetNarcocultura.
Estudios de género y juventud en la sociedad red. Historia, discursos
culturales y tendencias de consumo (pp. 111-126). https://ddd.uab.cat/pub/caplli/2022/267118/ebookInCom_24bp111.pdf
Rodríguez, D., & Torres, M. (2019).
Ciberdelincuencia y narcotráfico en Estados Unidos: una aproximación al uso de
las tecnologías de la información en el tráfico de drogas. Investigación en Seguridad, 14(1), 45-56. https://revistas.um.es/rips/article/view/366731
Rowan, J. (2015). Memes:
Inteligencia idiota, política rara y folclore digital (Vol. 6). Capitán
swing libros.
Salamanca, M. E. (2021). Narrativas de la sexualidad
en redes sociales (Facebook) durante la pandemia del COVID-19 en Colombia,
expresadas mediante piezas comunicativas de imagen fija (memes). Esfera, 11, 5-28.
Salazar, F., & Flores, J. (2020).
Ciberdelincuencia y narcotráfico en Chile: el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación en el tráfico de drogas. Revista de Estudios en Seguridad y Defensa, 23(1), 23-34. https://revistas.unlp.edu.ar/RESyD/article/view/8832
Saldívar, A., & Rubio de los Santos, M. (2022).
Del fotoperiodismo al meme. Visualidades, gestos y política en Internet. Revista De Arte Ibero Nierika,
(22), 143-175. https://doi.org/
10.48102/nierika.vi21.73
Schmid, U. (2023). Humorous
hate speech on social media: A mixed-methods investigation of users’
perceptions and processing of hateful memes. New Media & Society, 27(3),
15881606. https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/14614448231198169
Scolari,
C. (2022). Evolución de los medios: mapa de una disciplina en construcción. Una
revisión. Profesional de la Información,
31(2). https://doi.org/10.3145/epi.2022.mar.17
Sola-Morales, S. (2020). Humor en tiempos de pandemia.
Análisis de memes digitales sobre el coronavirus. ZER: Revista De Estudios De Comunicación = Komunikazio
Ikasketen Aldizkaria, 25(49). https://doi.org/10.1387/zer.21817
Sola-Morales, S., Conde, M., Arencón-Beltrán, S.,
& Caballero, F. S. (2022). Mitos e imaginarios del activismo digital feminista.
Análisis de memes de la cibercampaña #FuckGenderRoles. Teknokultura: Revista
de Cultura Digital y Movimientos Sociales, 19(1), 43-54. https://doi.org/10.5209/tekn.76690
Stall, H., Prasad, H., Foran,
D., & GNET (Global Network on Extremism & Technology). (2021). Can the
right meme? (and how?): A comparative analysis of three online reactionary meme
subcultures. Global Network of Extremism
&Technology (GNET).
Stanusch, N. (2024). Imgur,
image macros, and algorithms: memes as imaginary issue spaces of users’
encounters with algorithmic recommendations. Information, Communication & Society, 1-22. https://doi.org/10.1080/1369118X.2024.2420026
Valenzuela, J. (2014). Narcocultura, violencia y
ciencias socioantropológicas. Desacatos. Revista De
Ciencias Sociales, 38, 95-102. https://doi.org/10.29340/38.273
Weidinger, L., Mellor, J., Rauh, M., Griffin, C., Uesato,
J., Huang, P-S., Cheng, M., Glaese, M., Balle, B., Kasirzadeh, A.,
Kenton, Z., Brown, S., Hawkins, W., Stepleton, T.,
Biles, C., Birhane, A., Haas, J., Rimell,
L, Hendricks, L. A., Isaac, W., Legassick, S.,
Irving, G., & Gabriel, I. (2021). Ethical
and social risks of harm from Language Models. https://arxiv.org/pdf/2112.04359
Winckler, G. (2019). Internet Memes: Una relación
visual contemporánea. ASRI - Arte y
Sociedad. Revista de Investigación, 17,
1-11. https://www.eumed.net/rev/asri/17/internetmemes.html
Zaami,
S., Marinelli, E., & Varì, M. (2020). New trends of
substance abuse during COVID-19 pandemic: An international perspective. Frontiers in Psychiatry, 11, 700. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2020.00700
Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano,
Colombia.
Doctor Cum Laude
en Comunicación por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Especialista en
Gestión de Ciudad y Territorio de la Universidad Externado de Colombia.
Politólogo y magíster en Estudios Políticos por la Universidad Nacional de
Colombia. Comunicador social y periodista por la Universidad Central. En la
actualidad es coordinador de investigación de la Facultad de Negocios, Gestión
y Sostenibilidad del Politécnico Grancolombiano y catedrático de la maestría en
Investigación Social Interdisciplinaria de la Universidad Distrital.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4425-9394
Autor corresponsal: jwilches@poligran.edu.co
Angie Carolina Cicua Castro
Universidad Distrital Francisco José de Caldas,
Colombia.
Comunicadora Social y Periodista por la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas. Actualmente es asistente
académica-investigativa de la maestría en Investigación Social
Interdisciplinaria. Miembro del grupo Representación, Discurso y Poder de la Universidad
Distrital, y líder de publicidad de la Coral Tenuto.
Experiencia con organizaciones como Fundación Bolívar Davivienda e
investigadores particulares.
ORCID: https://orcid.org/0009-0005-1201-6450
Mario Esteban Salamanca López
Secretaría de Educación del Distrito Capital,
Colombia.
Licenciado en Ciencias Sociales y magíster en
Investigación Social Interdisciplinaria por la Universidad Distrital Francisco
José de Caldas, con orientación hacia las humanidades digitales y las ciencias
sociales computacionales. Actualmente es docente de la Secretaría de Educación
del Distrito Capital. Intereses actuales de investigación: Archeogaming,
SIG’s aplicados a la arqueología, programación,
herramientas para investigación en humanidades digitales, posthumanismo,
subjetividad, lenguaje e interpretación sociocultural, lenguajes de
programación y análisis semiótico, visualización de datos, big data.
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0496-6702
mario.salamanca917@educacionbogota.gov.co
© Los autores. Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC - BY 4.0).
